Historia de "El Junquito"
- elianasosa7
- 18 abr 2016
- 4 Min. de lectura
Esta es la hstoria del Junquito

La fría y montañosa parroquia El Junquito fue creada oficialmente el 8 de junio de 1987. Su territorio limita con Sucre, Macarao y Antímano. En esta fecha es cuando también se separa de la urbanización El Junko, que pasa a pertenecer al municipio Vargas y El Junquito al Libertador.
En la mayor parte de los registros históricos sólo aparece que los primeros pobladores de esta zona fueron las familias europeas. No obstante, el historiador de la parroquia, Javier Meneses contó que los primeros habitantes del sector fueron los aborígenes, ya que se han encontrado evidencias de su existencia en este lugar. “He fotografiado reliquias como restos de vasijas y objetos de culturas indígenas, probablemente de los taima-taima o toromaimas de hace más de 500 años”.
La población empezó a crecer cuando llegaron familias procedentes de una zona llamada Aguare, ubicada en la actual parroquia Macarao, a este espacio cubierto por bosques y abundante vegetación, a principios de los años 30 del siglo pasado.
El establecimiento de estas personas en la montaña se debe a que el expresidente Juan Vicente Gómez se vio obligado a abastecer de agua a toda la población de Caracas que ya venía creciendo con más de 400 mil habitantes y Aguare tenía una importante riqueza fluvial que servía para abastecer a la ciudad. Como esas personas estaban viviendo en sus alrededores, Gómez emitió un decreto para sacarlas de ahí y llevárselas a lo que hoy día es El Junquito, para evitar la contaminación del agua.
Así comenzó a crecer El Junquito.
Las personas se mudaron a lo que es parte de El Junko, específicamente donde está una urbanización llamada el Tibrón, que para ese entonces era una hacienda cafetalera.
“Así podemos decir que el general Juan Vicente Gómez mató dos pájaros de un solo tiro, sacó a las familias de Aguare para tener esas aguas limpias y envió a personas para que trabajaran en la producción del café”.
Fue así como las personas empezaron a trabajar la tierra de esta zona. Además del café, producían cebolla y naranja. Luego, se expandió el cultivo de hortalizas, razones por las que El Junquito ahora también se caracteriza por su producción agrícola.
“Se instalaron allá arriba sin recibir un centavo, las mujeres empezaron a trabajar las tierras y los hombres como arrieros (llevaban mulas y burros amarrados uno tras otro), desde la montaña hasta el tren de Caño Amarillo en 1940. Ahí cargaban en los vagones y los llevaban a La Guaira para ser exportados, generalmente a países europeos”.
También recordó que en 1938 se fundó la antigua Escuela de Policía de El Junquito. Esto motivó que el entonces gobernante Eleazar López Contreras habilitara una carretera para tener un nuevo acceso hacia esta institución.
El historiador comentó que debido a la afluencia de personas en el lugar, se estableció una venta de cochino frito a las afueras, a cargo de un señor llamado Emilio Castillo, un moreno de contextura robusta. “Como él veía que pasaban muchas personas por ahí para visitar a los muchachos que estaban estudiando para policías, se acostumbró a sacar un caldero, picar trocitos de cochino, los freía y se los vendía a la gente que pasaba por ahí”. De esta manera, este señor fue quien estableció la costumbre de vender el famoso cochino frito que ahora se le conoce con el nombre de cochino frito tipo Junquito.
Para entonces, ya había varias familias viviendo en la Laguna de Apretadero (un sitio donde las personas se detenían para dejar que los animales tomaran agua y aprovechaban de apretarles las cargas porque ya venían caminando desde la hacienda del Tibrón). Así los primeros pobladores del pueblo fueron habitantes de Carayaca, estado Vargas, quienes construyeron sus viviendas a orillas de las lagunas, que se secaron en los años 60.
En la laguna que abarcaba el espacio donde se construyó la Plaza Bolívar del pueblo abundaban las matas de junquito,denominadas así por el pequeño tamaño de la planta junco. Por esta razón, el nombre de la parroquia proviene de la planta característica de estas tierras.
En la actualidad cuenta con más de 60 mil habitantes distribuidos en sus distintas comunidades, como son las urbanizaciones Luis Hurtado, Sabaneta, La Peña, Araguaney y La Orquídea.
También lo forman barrios como El Páez, El Cafetal, Bicentenario, entre otros.
Fundadores de El Junquito lo plasman como un hermoso paisaje natural.
Las piezas de la historia local de las zonas que van desde el kilómetro 8 hasta el 19 de la carretera vieja que une a Caracas con El Junquito son fáciles de ensamblar, sobre todo si se escuchan de boca de sus fundadores de los sectores que conforman ese eje carretero.
Ellos dibujan sobre un lienzo imaginario un hermoso paisaje conformado por montañas con árboles frutales, cubierto por un clima bondadoso. Trazan pinceladas con coloridas historias de personajes emblemáticos y, finalmente, dan brillo al cuento con recuerdos de un rico folklore.
El Junquito de antes

Muchos son los datos históricos aportados por la tradición oral sobre cómo era El Junquito. Destacan el ambiente natural, el aire libre, el excelente clima y la poca cantidad de personas y vehículos.
Ella se daba a la tarea de sanar los dolores que aquejan a algún vecino en inoportunas horas. Doña Isabel curaba recetando remedios naturales como hierbas que sacaba de su huerto y otras que se encontraban después de caminar hasta el kilómetro 9.
Transporte incipiente
Moverse de un lugar a otro en El Junquito de sus comienzos no era una tarea fácil, porque el transporte de la época era una “calamidad” coincidieron las vecinas Calderón, Biscochea y Sabogar. Agregaron que ello era consecuencia de las pocas vías de comunicación existentes. Relataron que solamente trabajaba un destartalado bus municipal, que los muchachos de la zona llamaban la Vaquita. Lo único rescatable, relataron, era que pasaba puntualmente por las paradas.
En cuanto al tema educativo, rememoraron que la única escuela que existía era la Luis Hurtado Higuera, que estaba ubicada en el kilómetro 12. Todos los niños debían caminar largos trechos para ir y regresar al referido plantel.
Tomado de:
microhistorias historias olvidadas en la Caracas postmoderna

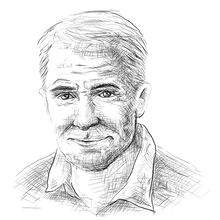



Comments